Analizaron 32 marcas en fragmentos óseos de un ejemplar que
vivió en la zona del Río Reconquista hace 21.000 años; prueban la interacción
humana con la megafauna prehistórica
Treinta y dos marcas pequeñas en los restos fósiles de un gliptodonte
que habitó hace 21.000 años la zona del actual Río Reconquista, en la provincia
de Buenos Aires, serían la primera evidencia de la presencia humana en el sur
de América unos 5000 años antes de lo conocido hasta ahora.
Tras analizar con distintas técnicas esos cortes en
vértebras y otros fragmentos óseos, además de datarlos junto con los sedimentos
donde fueron hallados, un equipo de investigadores argentinos que trabajan en
instituciones de referencia en el país, Francia y China determinaron que el
patrón de esas marcas responde a “una secuencia lógica de desposte” del animal
con instrumentos de piedra.
Características únicas, como la cantidad, la ubicación, los
ángulos o la profundidad de los cortes, junto con la posición lateral en la que
se encontró el caparazón y los fragmentos óseos del ejemplar de Neosclerocalyptus,
describen el empleo de una técnica para poder separar la carne del esqueleto,
según explicó a LA NACIÓN parte del equipo liderado por Mariano Del Papa, de la
División Antropología de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad
Nacional de La Plata (UNLP).
Los resultados, publicados hace instantes en la revista PlosOne,
desafían el conocimiento disponible sobre cuándo se pobló el sur de la región y
así lo destacó el editor en un comunicado sobre la relevancia de este hallazgo,
que en el proceso contó con el apoyo de la Fundación de Historia Natural Félix
de Azara. “El momento de la ocupación temprana de América del Sur es un tema de
debate intenso, muy relevante para el estudio sobre la dispersión de la
población en el continente americano y el papel que habrían tenido los humanos
en la extinción de los grandes mamíferos al final del Pleistoceno –se señaló–.
La escasez generalizada de evidencia arqueológica directa de la presencia
humana temprana y de las interacciones entre humanos y animales obstaculiza ese
debate”.
Junto con Martín de los Reyes, de la División Paleontología
Vertebrados de la misma facultad de la UNLP y el Instituto Antártico Argentino,
y Miguel Delgado, investigador del Conicet y del Centro Colaborador de
Innovación en Genética y Desarrollo de la Universidad de Fudan, Shanghái,
recibieron a este medio en el laboratorio del Museo de Ciencias Naturales de La
Plata, donde hicieron algunos de los estudios.
Otras pruebas quedaron a cargo de Nicolás Rascovan, de la
Unidad de Paleogenómica Microbiana del Instituto Pasteur, en París, y Daniel
Poiré, del Centro de Investigaciones Geológicas (Conicet-UNLP). Guillermo Jofré,
del Repositorio Paleontológico Ramón Segura, de Merlo, provincia de Buenos
Aires, realizó la extracción de las piezas y los sedimentos con un bochón.
Estaban a cuatro metros de profundidad, en el margen del Río Reconquista. Fue
en 2015, cuando operarios que hacían tareas con una máquina excavadora en el
lugar se toparon con los restos.
Un recorte en una de las piezas hecho para las pruebas de
laboratorio deja ver el buen estado de conservación en el que estaban los
restos fósiles hallados en los márgenes del Río Reconquista, en Merlo.
Corresponden a vértebras, el tubo caudal y el caparazón, que
fueron hallados “en buenas condiciones” de conservación. El animal, de acuerdo
con la reconstrucción que hicieron los investigadores, estaba ubicado sobre el
caparazón, patas hacia arriba, inclinado hacia el lateral izquierdo. Pesaba
unos 300 kilos y medía unos dos metros de largo. La especie Neosclerocalyptus
eran los gliptodontes más pequeños y se extinguieron hace unos 8000 años de la
megafauna que habitó la zona del Gran Buenos Aires.
“La evidencia a partir de nuestro estudio cuestiona el marco
temporal de la primera población humana de América que la ubica hace 16.000
años”, dijo Delgado, que también integra la División Antropología de la
Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP.
La datación por radiocarbono que hizo Rascovan en el
laboratorio de análisis de materiales Ciram, de París, determinó que los restos
fósiles tienen unos 21.000 años de antigüedad. Otros hallazgos arqueológicos de
esta zona austral de la región, sobre los que se apoya la teoría más aceptada
sobre la migración humana hacia el sur por el estrecho de Bering, tienen casi
6000 años menos.
“Esto surge en un momento en el que están empezando a
aparecer evidencias en otros lugares del norte de América, como Alaska, Estados
Unidos y México, fechadas para la misma época, entre 26.000 y 22.000 años
atrás. Ahora, se agrega la de Argentina, de hace 21.000 años –detalló Del
Papa–. De alguna manera, esto estaría reconfigurando la discusión científica
sobre el proceso de poblamiento de América: desde que comenzaron las
investigaciones en arqueología siempre nos preguntamos de dónde viene el hombre
americano”.
Como recordó el arqueólogo y antropólogo, a mediados del
siglo XIX para esas preguntas científicas empezaron a plantearse diferentes teorías
y la más robusta fue que el hombre pobló América desde Siberia, a través del
estrecho de Bering, que une Rusia con Alaska.
“Ahora –continuó Del Papa–, hay dos posturas cronológicas
sobre la llegada de los primeros humanos: el paradigma tardío, que ubica ese
ingreso hace 16.000 años, y el temprano, que plantea que ocurrió entre los
25.000 y 22.000 años en el pasado. Hoy, hay una disputa científica entre ambos.
El tardío es el que más sistematizado está hasta el momento, pero están
apareciendo estas nuevas ‘anomalías’ de ese paradigma que se van sumando y van
a llevar a un corrimiento de fechas, pero eso todavía hay que probarlo. Nuestro
trabajo tiene integridad en ese sentido y PlosOne, al publicarlo, lo avala”.
En estos casi nueve años, para preparar y analizar cada uno
de los fragmentos hallados y los sedimentos del terreno en el que se
encontraron se necesitó también de geólogos, biólogos y anatomistas de
vertebrados, además de arqueólogos, paleontólogos y antropólogos, con técnicas
que aplicaron por primera vez.
“Cuando vi las marcas que le habían llamado la atención a
Guillermo [Jofré], todo lo que podía ser no era: el ataque de un carnívoro para
comer, mordeduras de algún roedor o la acción de materiales del suelo, como la
arena, al pisar el lugar o por rodar –señaló de los Reyes–. Nada era parecido a
las características morfológicas de esos cortes y, hasta ahora, no habían
marcas de corte documentadas en un gliptodonte”
Con Delgado avanzaron para poder determinar qué había
causado esas pequeñas rayas a simple vista, que al amplificarlas tenían
distintos ángulos y profundidad. “Al animal lo mataron o lo carroñaron, eso aún
no lo podemos determinar, pero le sacaron los músculos y, en poco tiempo, la
tierra lo tapó. Eso permitió que se fosilizara en buenas condiciones y se
preservaran esas marcas. Las vértebras caudales y el tubo caudal estaban
articulados, casi como en la posición en vida del animal”, agregó el
paleontólogo.
También definieron que la ubicación de las marcas no era
aleatoria, sino donde se unen los tendones a los huesos. Todo era del lado
izquierdo del animal, lo que ayudó a reconstruir que se necesitó de más de un
individuo para dar vuelta al animal, sostenerlo y depostarlo. “Hay otras marcas
en los cuerpos vertebrales y la apófisis neural, otro corte en la cadera, donde
se une con el fémur, que fue para separar la pata. Es una secuencia lógica en
un patrón –explicó de los Reyes–. Determinamos con análisis anatómicos que toda
la musculatura del animal estaba en los cuartos traseros y ahí es donde fueron
a buscar la carne”.
Aún queda por poder identificar la herramienta utilizada,
evidencia que esperan encontrar en próximas búsquedas en el sitio original. “Es
un instrumento lítico. Eso es seguro. Y los cortes se hicieron con el hueso fresco,
no después”, mencionó Del Papa.
Para Delgado, con la aparición de estos resultados, más la
aparición de otros sitios con evidencia en América, incluidas huellas humanas
“muy bien datadas cronológicamente” y herramientas encontradas en Brasil, se
pudo empezar a documentar que hubo un poblamiento más temprano. “Con nuestro
trabajo, a medida que fuimos haciendo los estudios, ese rompecabezas cada vez
va teniendo más sentido”, indicó.
Con imágenes en 3D y un análisis cualitativo de las marcas,
también observaron diferencias entre las marcas de la zona de la pelvis del
animal y las vértebras asociadas con la presión ejercida para cortar tejido de
distinta densidad. “Empezamos a tratar de contextualizar esas marcas en el
paleoambiente para ir descartando otras variables que podrían haber intervenido
en el patrón de corte”, agregó Delgado.
Utilizaron una base de datos comparativos para cotejar las
marcas con modelos digitalizados de cortes óseos hechos a 45° y 90° en un
laboratorio. “Las marcas que encontramos se agrupan de manera muy similar con
las experimentales, hechas por humanos, con lo que fuimos reforzando nuestras
observaciones”, continuó sobre la nueva prueba de la interacción entre
pobladores y megafauna hace 21.000 años. “Este es un debate candente en la
actualidad y, con estos datos bien comprobados con las mejores técnicas
disponibles, aportamos nuestro granito de arena a un cambio de paradigma sobre
el poblamiento de América”, finalizó Delgado. Fuente La Nacion.com.ar
Mas info en http://www.grupopaleo.com.ar/paleoargentina/principal.htm
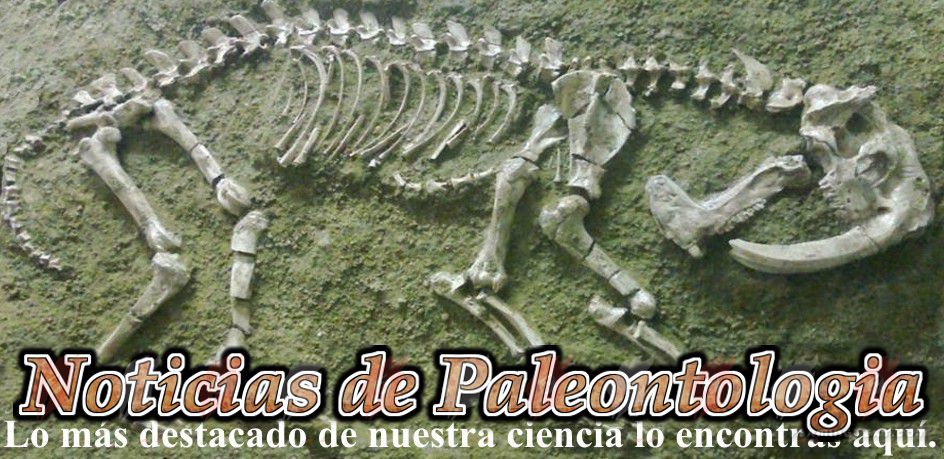
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)



.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
