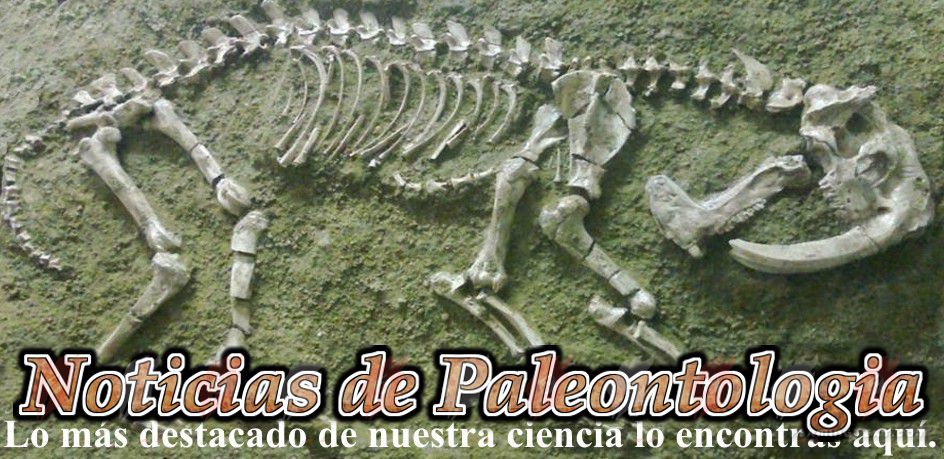Forma parte de la formación geológica Chichinales, frente a
la ciudad de General Roca, muy rica en fósiles, muchos pocos conocidos. Piden a
los vecinos que cuando haya hallazgos de este tipo, no se lleven los restos a
sus casas, y den aviso a los museos.
A Javier Loncoñanc no se le escapó la tortuga. Hace dos
semanas, este vecino de Paso Córdoba estaba realizando su tradicional recorrida
por las bardas y mientras transitaba por estos caminos solitarios vio algo que
le llamó la atención. Hizo contacto con un medio de comunicación y avisaron a
los responsables del Museo Patagónico de Ciencias Naturales de Roca. Al
analizar el hallazgo denunciado por Loncoñanc, descubrieron que se trataba de
restos de una tortuga milenaria que se conectaba con un tesoro paleontológico
importante.
“Fuimos a relevar y encontramos restos fósiles de la especie
de tortuga Chelonoidis gringorum. También de aves y dientes de mamíferos. Es un
lugar muy interesante. Actuamos a través de la autoridad de aplicación que es
la Secretaría de Cultura para, cuando pase la pandemia, poder ir a hacer un
trabajo sistemático y rescatar los demás fósiles que hay en el lugar”, sostuvo
Pablo Chafrat, responsable del Museo de Roca.
Los fósiles pertenecen a la formación geológica Chichinales,
con la que el museo viene trabajando desde hace tiempo y de la que se hicieron
varias publicaciones científicas. Se trata de una unidad geológica compuesta
por sedimentos, en su mayoría de origen volcánico, que se depositaron en el
período Mioceno inferior hace 20 millones de años, cuando la Cordillera de los
Andes estaba en pleno levantamiento.
“Es una formación de muchos kilómetros, expuesta. Para que
se den una idea, es toda la cara gris de la barda que se ve. Donde aflora hay
restos fósiles. Esta persona tiene el ojo muy entrenado, vio los fósiles y nos
pone contentos que dio aviso y actuó con conciencia para preservar el
patrimonio cultural”, dijo Chafrat. (Ver recuadro)
Hasta ahora, de acuerdo con los registros que existen, hay
una sola especie de tortuga fósil, que es la Chelonoidis gringorum, que es muy
abundantes en esta formación. Se supo que es de esa serie porque las placas que
componen el caparazón son fácilmente identificables. Es un ejemplar muy
parecido a las tortugas terrestres que tenemos en la actualidad, señala Chafrat
y agrega que, posiblemente, si estuvieran las dos vivas, serían difíciles de
identificar.
Lo más interesante del descubrimiento es que en este lugar
encontraron una serie de dientes de mamíferos fósiles y de otros restos que
permitirán identificar numerosas especies que componían el elenco faunístico de
aquella época. Todavía hay que identificarlos, porque para hacerlo es necesario
un proceso de preparado en el laboratorio del museo.
En el lugar aparecieron también huesos de aves, que se
pueden sumar a especies ya descritas. Una de ellas es el Patagorhacos
terrificus, o “Ave del Terror” que tenía casi dos metros de alto, era carnívora
y predadora. La otra es la Reiidae, pariente de los actuales choiques y
ñandúes.
Ambas se encontraron en la formación Chichinales y fueron
descritas en el 2015. También fue descripta una especie de lagarto fósil,
bautizada Callopistes rionegrensis y este resto fósil constituye uno de los
cráneos más completos de un lagarto fósil de Argentina.
“Es una formación muy rica en fósiles, muchos pocos
conocidos. Como es de origen volcánico, se conservaron muy bien. En este
momento, un grupo de profesionales del museo está haciendo un estudio de los
mamíferos de la formación, con una publicación que está pronta a salir”,
concluyó Pablo Chafrat.
“Apareció este fósil y van a seguir apareciendo”, dijo Pablo
Chafrat, responsables del Museo Patagónico de Ciencias Naturales de Roca y
agregó que, al estar expuestos, mucha se lleva los fósiles. Sostuvo que es
importante tomar conciencia que tienen que estar en los museos para formar
parte de la colección y el patrimonio de todos los rionegrinos.
“Que el vecino haya hecho la denuncia, para que vayamos a
hacer el rescate de los fósiles, fue muy bueno. Muchos pasan por los senderos y
juntan fósiles. El resultado es que en Roca están en los patios de muchas
casas”, dijo el responsable del museo.
La dirección de Patrimonio y Museos fue creada en 2015. La
autoridad de aplicación de la Ley 3041/96 de protección del patrimonio
arqueológico y paleontológico es la Secretaria de Cultura y tiene un servicio
para la recepción de denuncias de hallazgos de restos en la línea 911. Fuente; Diario
Rio Negro.