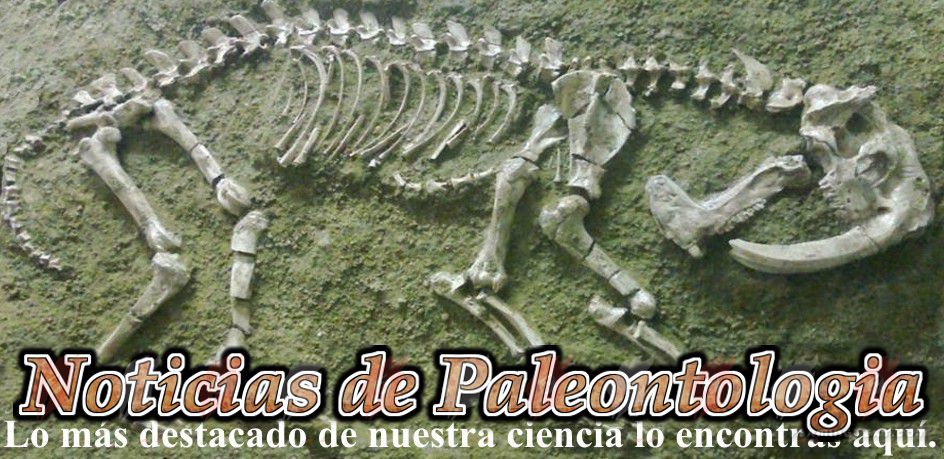Presenta una curiosa combinación de caracteres dentales y
auditivos. Lo estudiaron dos investigadoras del CONICET junto a un colega de
Estados Unidos
Se conoce como paleoneurología a la rama de la biología que
estudia la anatomía interna del cráneo de animales antiguos para establecer
relaciones entre su estructura y el cerebro y sus órganos asociados. “Por un
lado, permite estudiar cómo han ido variando las estructuras anatómicas en el
tiempo, como por ejemplo los cambios en la forma y tamaño. Por otro, tanto el
cerebro como la región auditiva están estrechamente vinculados a los hábitos
locomotores y al ambiente, por lo tanto cuando comparamos estas estructuras con
la de animales vivientes podemos realizar inferencias relacionadas a como se
movían, los sonidos que podían haber escuchado y el ambiente en el que
habitaron”, comentan dos investigadoras del CONICET La Plata que acaban de
publicar en la revista Journal of Vertebrate Paleontology un trabajo que se
enmarca en esa disciplina y que plantea interrogantes sobre la historia
evolutiva de un tipo de roedor que habitó la Patagonia argentina de 19 a 16
millones de años atrás.
El estudio se centró en Prospaniomys priscus, un
octodontoideo –nombre que refiere a la estructura de su dentición, con una
figura que se asemeja a un número ocho–, es decir un roedor de tamaño mediano
(entre 10 y 20 centímetros de largo) que vivió en la Patagonia durante el
Mioceno inferior, cuyo cráneo se encuentra en el Museo de Ciencias Naturales
Bernardino Rivadavia (MACN, CONICET) y es el mejor preservado para un ejemplar
de su edad. Los octodontoideos pertenecen a un grupo de roedores endémicos de
América del Sur conocidos como caviomorfos que adquirieron formas variadas, y
entre sus representantes más conocidos se encuentran los tuco tucos, de hábitos
subterráneos; los coipos, más adaptados a espacios acuáticos; y otros
relacionados con ambientes selváticos.
“P. priscus no está relacionado directamente a ninguna de
las formas vivientes, con lo cual los hábitos que pudo tener son diversos”,
comenta Michelle Arnal, investigadora del CONICET en la Facultad de Ciencias
Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata (FCNyM, UNLP) y una de
las autoras del trabajo. Hace algunos años, la experta estudió la estructura
externa del cráneo del ejemplar extraído de un yacimiento ubicado en la
localidad de Sacanana, en el centro norte de Chubut: “Esa zona tiene la
particularidad de que los fósiles se conservan dentro de clastos o bolitas de
piedra. Eso favorece la preservación, pero tiene como contrapartida que el
sedimento que se adhiere a los materiales es muy duro y la única manera que había
antes para estudiar su anatomía interna era, literalmente, rompiéndolos”,
apunta.
Aquella descripción externa le permitió a Arnal reparar en
una serie de características distintivas que invitaban a investigar “qué pasaba
dentro de ese cráneo”. Para ello, se contactó con María Eugenia Arnaudo, por
entonces becaria del CONICET en la FCNyM y primera autora del reciente trabajo,
cuyo tema de tesis había sido el estudio del sistema auditivo de osos fósiles,
y juntas emprendieron lo que definen como “la primera descripción anatómica
interna de un caviomorfo fósil”, trabajo que realizaron mediante tomografías
computadas de alta resolución utilizando equipos de YTEC, empresa de gestión
conjunta entre el CONICET e YPF.
“Por un lado, presenta unas bulas timpánicas hipertrofiadas,
o muy desarrolladas, en la parte posterior del cráneo, es decir una especie de
caja de resonancia que en general está asociada a animales que habitan en
espacios desérticos y que gracias a esa adaptación pueden captar sonidos de
baja frecuencia para, entre otras cosas, detectar la presencia de posibles
depredadores o comunicarse. Por otro, unos dientes de coronas bajas que si uno
compara con formas actuales, aparecen más bien en animales que tienen dietas
blandas a base de hojas o frutos, es decir relacionados a espacios más
cerrados, como los pampeanos, bosques y selvas actuales, pero no desérticos.
Esto marca cierta contradicción: se supone que las bulas son caracteres
adaptativos al ambiente, pero hay otros indicios que dan cuenta de lo contrario,
que podría tratarse de un patrón ancestral, hereditario”, explica Arnal.
Una dificultad importante para los estudios comparativos es
que no hay análogos de este ejemplar que vivan en la actualidad, “y en ningún
caviomorfo u otro roedor de los que analizamos se da esa combinación de bulas
grandes con esos dientes de corona baja. En general, los roedores con bulas
grandes presentan denticiones de coronas altas, sin raíces y de crecimiento
continuo, lo que indica que se alimentan de pastos muy abrasivos, o que viven
en espacios desérticos y el polvo adherido a la comida les desgasta los
dientes, por lo que requieren que estén en permanentemente crecimiento”,
puntualiza Arnaudo.
Las posibles hipótesis que plantean las investigadoras son
dos: que esas bulas superdesarrolladas hayan sido una adaptación que hizo este
grupo de roedores cuando surgió durante el Mioceno, o que sea un patrón
ancestral heredado. “No hay mucha información sobre cómo era el paleoambiente
en Sacanana durante el Mioceno, aunque la procedente de otras localidades de la
Patagonia de esa edad propone que allí no había desiertos. Eso indicaría que es
un carácter ancestral. Pero entonces, ¿para qué necesitaban semejante caja de
resonancia animales que vivían en ambientes cerrados, similares a los
pampeanos, bosques o selvas de la actualidad?”, se pregunta Arnal. “Se han
observado bulas grandes en roedores de hábitos subterráneos, porque debajo de
la tierra las ondas de baja frecuencia se transmiten mejor, pero los rasgos
anatómicos de este ejemplar nos indican que no era subterráneo, así que estamos
ante una disyuntiva porque no tenemos análogos vivientes que nos lo expliquen”,
apunta.
Para finalizar, las expertas señalan que el estudio abre
varias líneas posibles de trabajo relacionadas con la paleoneurología de
caviomorfos que permitirán conocer más sobre su comportamiento, relación con
los paleoambientes que habitaban y posibles patrones evolutivos hasta hoy
desconocidos. Fuente; Conicet.
Mas info en http://www.grupopaleo.com.ar/paleoargentina/principal.htm